En los años 40 del siglo pasado el casco urbano de Salamanca había llegado a su límite norte siendo éste la vía férrea que llegaba desde Portugal. En 1943 el ingeniero José Paz Maroto trazó un plan en el que se desviaba esta línea para poder unir las dos Salamancas que separaban las vías. En Agosto de 1954 se cierra el tráfico de trenes por el centro de la ciudad creándose la Avenida de Portugal. Hacia los años 60 unos preciosos Hibiscus Syriacus, entrado el verano, se cuajaban de hermosas flores.
Cada año, durante unos dos meses, el verano salmantino se tornaba algo más amable gracias a la tremenda floración de esos árboles que jalonaban la gran avenida salmantina pintándolo todo de color. La flor del Hibiscus Syriacus es de un brevísimo y precioso violeta intenso que dura un día antes de languidecer y caer.
Wences y Pascuala eran una pareja que en la posguerra cambiaron su Barbadillo natal por Salamanca. Vivían en Cabeza de Vaca, una breve calle al Norte de la Avenida de Portugal perpendicular a María Auxiliadora y regentaban una pequeña y humilde frutería en la calle Azafranal.
Seguramente muy cerca de la intersección entre María Auxiliadora y la Avenida de Portugal, donde antiguamente se ubicaba un paso a nivel, en la mañana de un día cualquiera de un año cualquiera, en el ocaso del verano o en los albores del otoño, quién sabe, cuando las miles de flores se habían transformado en grana y el fresco empezaba a llegar a Salamanca, Pascuala cogió una de esas diminutas semillas camino a la frutería y la plantó en un pequeño tiesto.
Al poco tiempo de la semilla salió una pequeña brizna verde. Pascuala la miraba cada día con ojos vivos mientras Wences le decía, — Ay, bobita, ¿cómo esperas que de esta hierbita salga un árbol?
Pero si algo tenía Pascuala era tesón y paciencia. Cuidaba con esmero la hierbita, que se hizo un poco más gruesa, le empezaron a salir hojas y llegó a ser una pequeña y vivaz planta.
La plantita creció y Wences, con ese amor infinito que siempre tuvo por su mujer, la empezó a llamar cariñosamete La del Arbolito. De hecho la planta siguió creciendo al punto de hacerse demasiado grande como para estar en la angosta terraza de la casa de Cabeza de Vaca con lo que decidieron montarla en el coche de línea y llevarla a Barbadillo. Allí la plantaron en el patio de la casa familiar.
Con el paso de los años el arbolito se hizo árbol. Cada verano se llenaba de esas tan hermosas como fugaces flores y cada verano Wences y Pascuala recordaban la historia viendo cómo el árbol se hacía cada vez mayor, más fuerte, más vigoroso, magnífico.
La del Arbolito.
Al Hibiscus Syriacus comúnmente se le conoce como Rosa de Siria. Pero para mí es el árbol de la flor de la abuela porque Wenceslao Martín Martín y Sierva Pascuala Hernández Martín eran, son, mis abuelos.
El día diecinueve de Junio de dos mil diecinueve, muy poco antes de las cuatro de la mañana una llamada me despertó con un nudo en el alma porque sabía lo que me iba a decir mi madre. 98 años después de venir a este mundo mi abuela Pascuala, la última después de mi bisabuela Isabel, mi abuelo Wences, mi abuelo Manolo y mi abuela Mari nos dejaba y mil agujas al rojo vivo se me clavaban en el corazón.
Que así es la vida y que así es como ha de ser es algo que poco a poco y a base de lágrimas -como demasiadas cosas- se acaba aprendiendo y comprendiendo. Algunos lo llaman madurar. Pienso que en realidad es hacerse viejo y, por tanto, sabio. Pero no por eso deja de doler. No por eso se llena ese vacío que no se podrá volver a llenar.
El viernes anterior a este martes cetrino tarde por la tarde, como siempre, llegamos al portal y pulsamos el botón que siempre pulsábamos. Nos abrieron cuando dijimos que éramos nosotros y subimos, como siempre subíamos, por esas escaleras de terrazo gris hasta el tercer piso. Siempre me gustó que la pequeña habitación del patio de luces a la que se accedía desde la cocina se abriera al descansillo de la escalera con una pequeña y alta ventana de cristal esmerilado. Por alguna razón me parecía una idea magnífica y daba a esa escalera que siempre olía a abuelos y a felicidad una atmósfera mágica.
Al hacer el último giro de la escalera y enfilar el último tramo siempre veíamos la figura amable de mi abuela que salía a recibirnos con una sonrisa, pero esta vez, como andaba un poco pachucha, estaba en el umbral de la puerta. Quizás un poco más cansada de lo habitual, pero feliz de tener a su bisnieto allí y de poder darle un beso. Mi abuela adoraba a esa pequeña criatura sobre la que siempre ha dicho que tiene algo especial.
Sentada en su silla y apoyada en su bastón disfrutó de ese niño ajeno a casi todo lo que no tiene importancia y que está empezando a vivir. 95 años les separaban y, a la vez, les unían. Yo no lo sabía pero esos eran los últimos momentos que iba a compartir con mi abuela. Por alguna razón le pedí a MiniP que le diese más y más besos. Y cuando le dio el último le pedí que le diese otro. Lo hizo.
La última vez que vi a mi abuela, vi a mi abuela feliz. La última vez que vi a mi abuela, vi a mi abuela sonreír. La última vez que vi a mi abuela no sabía que era la última vez que veía a mi abuela. Y si lo sabía, no quería saberlo.
Ahora ya no está.
Pero esa mentira no es verdad: en realidad, nunca se irá. Siempre nos acompañará como siempre lo ha hecho. Siempre estará ahí como siempre lo ha estado.
Me basta cerrar los ojos para volver a oírla al felicitarme por mi santo, cosa que, al contrario de lo que me pasa a mí, nunca se le olvidó. Para volver a escuchar lo feliz que le hacía su bisnieto y preguntar si no íbamos a traerle una niña. Para volver a ver cómo miraba a ese renacuajo vivaracho e inquieto y decir —ese niño tiene algo especial, te lo dice tu abuela.
Sólo tengo que volver a imaginarla para que me vuelva a contar todo lo que le ayuda San Antonio, que un día hasta le hizo encontrar una lentilla que nadie podía ver en un lugar insospechado. O la ilusión que le hizo aquel rosario que vino desde Roma, con amor.
Si respiro hondo puedo volver a oler las islas flotantes y casi alcanzar a coger una almendra de la tarta que cada año nos hacía por nuestro cumpleaños. Si hubiera sido lo suficientemente listo y no el tarugo que soy podría saborear la sopa de marisco que nunca quise probar. Casi puedo sentir a mi abuelo cortando el pan a mi izquierda con su inseparable navaja mientras ella traía una bandeja de huevos croquetones. Una foto colgada en la pared forrada con papel pintado de servidor de ustedes siendo un niño febril y vestido de charro observaba. Si había suerte, hasta habría hecho huesos de santo.
¿Cómo no va a estar con nosotros si puedo oír cómo me preguntaba con una sonrisa si aún me gustaban esas palabras raras, de vieja, que digo yo? Tunante, esbaratar, zurruleta.
Gracias a los abuelos, a esas personas excepcionales, se puede viajar en el tiempo. Volver al cálido refugio de la niñez, a los fuegos artificiales de la Alamedilla para decirle desde la silla de paseo, una vez alejados prudentemente del estruendo pirotécnico — Abelita, abelita, ay!, qué suto má grande que me dio
Pienso que fue casi ayer cuando fui a verles para decirles que me iba a Noruega, hasta el Círculo Polar y mi abuelo me contestó con una carcajada — Pues no te olvides de traernos un «pinguino». —Mi abuela también rió, y yo con ellos. Era el verano de 1990 y en el próximo viaje me va a doler el alma al no poder mandarle la postal que siempre, en cada viaje, les mandaba.
Tal vez fue sólo un instante antes cuando en ese invierno salmantino que es mucho más invierno cuando se viene desde La Coruña subía feliz por esas escaleras mientras mis abuelos esperaban al final del último tramo de escaleras para ver qué habían dejado allí los Reyes.
Reconozco que de la frutería sólo conservo el pálido y deslavado recuerdo de un pequeño local umbrío y gris que olía a fruta y donde estaba una preciosa balanza con sus pesas. Unas pesas que recuerdo como algo de eso que, bajo ningún concepto se podía tocar. Recuerdo unos recipientes con encurtidos y aceitunas negras y un cazo blanco y bolsas de distintos tamaños en las que entraban distintos pesos. Y recuerdo allí a mis abuelos hasta que la especulación inmobiliaria les echó de ese pequeño rincón precipitando su retiro.
Se dice que los abuelos nunca se mueren, que sólo se hacen invisibles. Posiblemente sea una cursilería ñoña de esas que tanto detesto, pero tal vez también encierra una enorme verdad. Yo he tenido la suerte de compartir décadas con todos mis abuelos. No se cuánto tiempo seguiré por aquí pero sí sé qué ese tiempo estaré acompañado por ellos. También sé que trataré de que su recuerdo acompañe a mi hijo y que, efectivamente, siempre sigan aquí con nosotros. E intentaré transmitir todo esto a ese pequeño y maravilloso ser humano que a sus tres años sigue descubriendo lo que es la vida.
El tiempo no se puede parar. No se puede detener y se escapa como fina arena de playa entre nuestros dedos. Pero podemos conservarlo en la memoria. Los más afortunados podemos congelarlo para siempre con un simple gesto del dedo índice.
A mi abuela nunca le gustó que le hiciese fotos porque no se veía guapa y me regañaba porque no se las enseñaba. Siempre pensé en hacer un gran álbum con todos esos momentos capturados, atrapados para siempre por haluros de plata o por fotodiodos convirtiéndolos en eternos. Nunca lo hice porque, ya saben, a ver si lo hago, ya lo haré… Lo dejé para mañana pero debí hacerlo ayer porque hoy es tarde. Hoy es el segundo día después de casi treinta y seis mil días en el que algo falta en este mundo que lo hace un lugar un poco más triste.
Nunca hice ese álbum y eso no tiene arreglo. Lo que sí hice fue que cuando el inquieto bisnieto quiere una de esas galletas redondas no pida una anodina galleta maría. No. Él quiere una galleta de la agüela Pacuala porque las que le daba ella son las que mejor le saben. Y siempre será así, porque así ha de ser.
epílogo
El árbol de Barbadillo ha dado cientos de miles de preciosas flores durante décadas. De una de esas flores salió una semilla que prendió a su cobijo. Primero fue una brizna que se convirtió en hierbita y la hierbita creció hasta hacerse una pequeña y vivaz planta que siguió creciendo hasta ser un joven arbolito.
En el invierno de 2012 ese arbolito fue trasplantado al patio de Luz10 donde arraigó. Al año siguiente, en Agosto, como todos los años dio sus primeras y preciosas flores.
En 2014 quien les escribe y su sufrida compañera de vida decidieron formalizar su relación ante los poderes públicos.
Uno de los regalos para agradecer la presencia de los que allí nos acompañaron era un colgante de cerámica en bruto, sin pintura ni esmalte en el que la artista gallega Verónica Moar inmortalizó la flor de Pascuala.
Ese año sucedió lo imposible. Contra todo pronóstico, el arbolito de Luz10 adelantó su floración un mes. Se llenó de flores 2 días antes de la gran fiesta y mi abuela vio cómo todas las mesas rebosaban de flores de Pascuala.
Eso sólo pudo ser cosa de San Antonio, claro.
*************
A la memoria de mi abuela con todo el amor que soy capaz de imaginar.



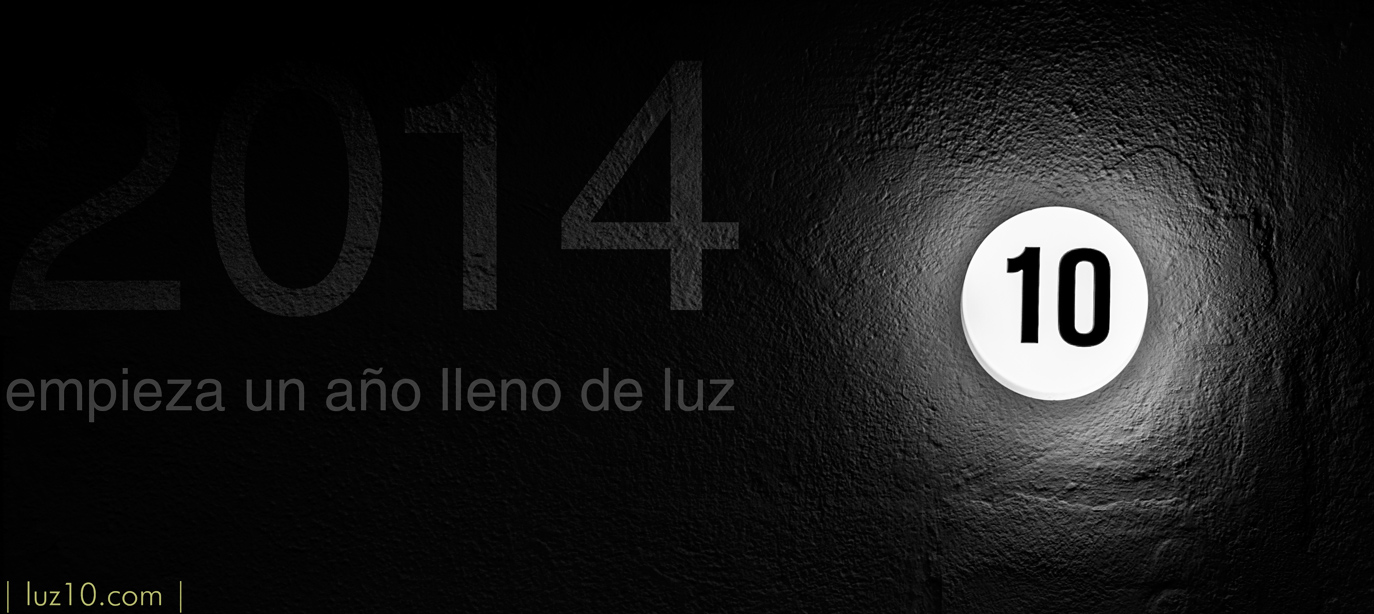
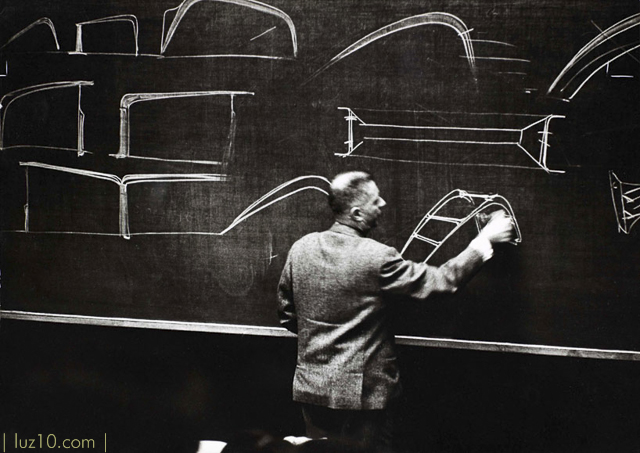
Mi querida mamá
Me encanta como escribes y transmites tus sentimientos. Te educaron en valores. Consigues que volvamos al pasado sin remisión,se escapan suspiros y por qué no , alguna lágrima.
Siento el dolor que estás pasando por la pérdida de tú abuela. Que Dios la acoja en su seno. Es la parte más negativa de la vida que nos toca vivir, para la que nunca estamos preparados.
Son cosas sobre las que por mucho que intentes escribir siempre notas que no llegas a lo que quieres expresar.
Muchas gracias por el comentario. Es cierto, es ley de vida, pero es una pena grandísima.
Emocionante Pedro.
Yo, que también soy nieto de una abuela amiga de San Antonio, he dado un respingo con esa cita de mi padre «esa mentira no es verdad».
Demasiado cercano tu escrito como para no emocionarme.
Hace muchos años que los míos se hicieron invisibles pero aquí siguen, contándome cosas, como hoy, al leerte.
Esa Pascuala y ese Wences deben estar muy orgullosos de su nieto, que también tiene algo especial.
Un abrazo.
Emocionante y real. Vivencias que han sido nuestras y que siempre estarán presentes en nuestros recuerdos.
Gracias, Fernando. Así es.