Quizás fotografío cuanto puedo para retener todo aquello que fue y ya no es. Atrapar el tiempo es la magia de la fotografía.
¿Pero qué pasa cuando hay que destruirlo todo y a pesar de ello conservar esa memoria?

Quizás fotografío cuanto puedo para retener todo aquello que fue y ya no es. Atrapar el tiempo es la magia de la fotografía.
¿Pero qué pasa cuando hay que destruirlo todo y a pesar de ello conservar esa memoria?

Jose María Sanz Beltrán tuvo a bien venir al mundo en 1960, en el barcelonés barrio del Clot. No tardó mucho en empezar a cantar y destilar una entrañable mezcla de clase y chulería.
En 1994 yo aún no lo sabía, pero se estaba fraguando que Loquillo le pusiese banda sonora a mi vida.

No es fácil encontrar sitios en los que apenas haya malos recuerdos. O, directamente, que no los haya. Las casas de los abuelos suelen ser uno de esos extraños y acogedores lugares.

«Y si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón. Convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo.»
Eso lo escribió Roberto Iniesta. Yo, como no soy poeta sino juntaletras, diría que si fuera mi vida una escalera, ojalá fuera la escalera de la que les voy a hablar a continuación. Una escalera que, sin duda, lleva HACIA ARRIBA.

-¿Adónde van esas escaleras?
-Van… HACIA ARRIBA
[Los Cazafantasmas, 1984 · diálogo entre los Doctores Raymond Stantz y Peter Venkman]
Posiblemente dos películas de mi tierna infancia tengan la culpa de que hoy yo sea arquitecto – y no reniegue de ello-: el Coloso en Llamas y los Cazafantasmas.

Carlo Cipolla, un referente para este blog, establecía que había cuatro tipos de personas: inteligentes, incautos, malvados y estúpidos, siendo estos últimos los más peligrosos de todos ellos.
Pero dentro del grupo de los estúpidos, aunque Cipolla no lo nombra, hay un subgrupo especialmente nocivo: los miserables.

Les voy a confesar una cosa: una de las experiencias más intensas que puedo experimentar hace que se me erice el vello, que un ligero escalofrío recorra mi nuca, que perciba cómo mis lacrimales humedecen mis ojos para darles un brillo entre nostálgico y feliz, que note una ligera sacudida en el estómago similar a una sensación de vacío y como un leve hormigueo se expanda por todo mi cuerpo acabando en las yemas de los dedos, que repare en cómo el aire entra en mis pulmones atravesando mi ser y que un millón de sentimientos se concentren en un solo acto aparentemente nimio: abrir una puerta.

Como a estas alturas todos ustedes saben, en Luz10 recomendamos repetidamente desenroscarse la boina, otear allende la linde del terruño y viajar cuanto se pueda.
No les diré lo de Pío Baroja -aquello de que el carlismo se cura leyendo y el nacionalismo, viajando… ups!- pero sí les diré una y mil veces y lo repetiré hasta que me sangren los dedos de aporrrear teclas que hay que viajar más.

Dicen que los daneses tienen hygge -pronúnciese jigue, juuga, huugue o algo así… yo que sé, si soy de Salamanca- que debe ser como tener flow pero en versión ser apestosamente feliz.
Porque sí, queridos lectores, los daneses son, en general -o al menos eso nos dicen- felices.
Las bases del hygge, parece ser, son muchas de esas pequeñas cosas que llevamos años pregonando en Luz10, pero después de pasar una semana en el epicentro danés, København, creo estar en disposición de afirmar con toda rotundidad que Hygge significa bicicleta.
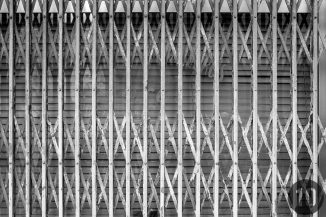
Mi primer peluquero se llamaba Lisardo.
Tenía una peluquería en La Coruña, al lado de la plaza roja en un local que hacía esquina.
Lisardo solía alabar la sorprendente cantidad de pelo que atesoraba mi cabeza.
Más de 30 años después todo ha cambiado un poco, en especial esa sorprendente cantidad de pelo.